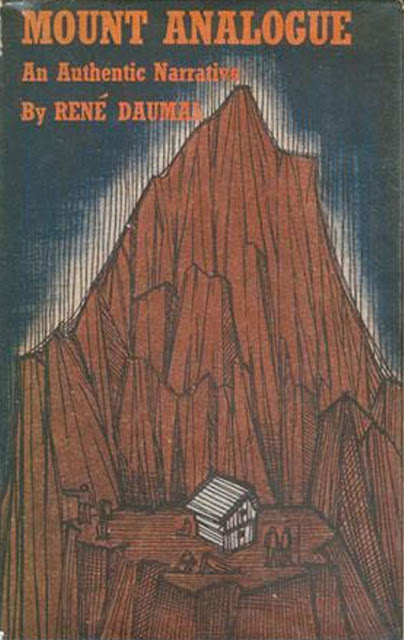Charles
Derennes (1882-1930) es un escritor francés que gozó de prestigio a principios
del siglo XX gracias a su extensa obra cimentada tanto en su faceta narrativa
como poética. También brilló en el terreno del ensayo y como periodista, si
bien a día de hoy no sea su nombre tan recordado como su esforzado éxito
hiciera prever en el pasado. El pueblo
del Polo (Le peuple du Pôle,
1907) es una de sus novelas más recordadas debido en parte a la recuperación
que de ella hizo en el año 2008 el autor británico de ciencia ficción Brian
Stableford, quien la tradujo al inglés. En español nos la acercó Javier Martín
Lalanda en la colección Última Thule, colección a la que es imposible no tener
cariño pese a que esté mitificada en exceso, quizá sobre todo debido a la
dificultad de encontrar los libros que la componen a un precio que no sea un
absoluto disparate en el mercado de segunda mano. La fascinación por los
descubrimientos, la aventura, la ciencia como clave del progreso y evolución
humanos serán los ejes creativos de este libro deudor en gran parte de la obra
de un compatriota de Derennes, el gran Jules Verne, no solo por su gusto en el
detalle a la hora de narrar la preparación del gran viaje que conformará el
corazón de esta novela, sino también en la suave deriva fantástica que esta
tomará en sus principales pasajes. Aunque queda lejos de su modelo, Derennes
construye con emoción e interés este viaje a los desconocidos, por entonces, y
misteriosos hielos que también deslumbraran a Verne.
Louis
Valenton es miembro del Instituto y profesor del Colegio de Francia, un
científico y viajero que ha hecho un sorprendente descubrimiento en el norte de
Asia: el esqueleto de una especie desconocida a la que ha bautizado antroposaurio, seres presumiblemente
inteligentes que evolucionaron de los saurios en una línea diferente al hombre,
convirtiéndose quizá en rivales de este y exterminados en su lucha por la
preeminencia de la especie. También ha encontrado un manuscrito dentro de un
bidón conservado en el hielo que narra una historia increíble. Este manuscrito,
publicado por el imaginario autor del Prólogo de El pueblo del Polo, amigo de Valenton y receptor de su
descubrimiento, es el libro que vamos a leer. También vemos aquí ecos de Edgar
Allan Poe como los había siempre en la obra de Verne. Así conoceremos a los dos
protagonistas de esta aventura. El primero de ellos es Jean-Louis de Vénasque, el
autor del manuscrito mentado y bajo cuyas palabras seguiremos la aventura, un
soñador de alma viajera prisionero de una vida rutinaria de la que anhela
escapar, huir de la realidad que le ha tocado afrontar. Y que encuentra su alma
gemela en el ingeniero Jacques Ceintras, el otro gran protagonista de la
aventura, el cual sueña con la conquista del aire y con alcanzar el distante
Polo Norte en un globo dirigible.
En
1907 el Polo Norte aún no había sido descubierto, no sería hollado por el
hombre hasta el año 1968, y por entonces no solo era objeto de múltiples
expediciones científicas sino también el depositario de misterios y leyendas
que lo convertían en una de las grandes cimas inalcanzables de la Tierra. El
país que lograra alcanzarlo se llevaría la gloria de su hazaña en un momento en
el que los nacionalismos buscaban a la desesperada logros con el que dar fuerza
a sus jóvenes existencias. Como curiosidad, sería en el año 1926 cuando por
primera vez se sobrevolaría el Polo Norte, y se hizo en dirigible, lo cual
convierte la novela de Derennes en una curiosidad visionaria, una obra de
anticipación científica al estilo de las que tantas nos dejó Verne. Aunque no
es por esto por lo que resultan tan brillantes hoy en día, sí es hermoso
recordarlo.
Los
buenos de Vénasque y Ceintras comparten pues la pasión y la felicidad de tener
en común un sueño que además es doble: el de la exploración y el de los
hallazgos científicos. Sin embargo, pronto surgen los problemas. Tienen el
mismo sueño, es cierto, pero difieren en el modo de llegar a él, el camino que
se debe tomar para hacerlo realidad. A Ceintras lo posee el afán de la
celebridad y la gloria personal y lo domina un insufrible carácter bipolar que
los lleva a mantener una mala relación que solo subsiste por el ya empeñado
viaje al Polo. La narración se detiene en la evolución de una enemistad que se
resiste a declararse por el interés de ambos viajeros en que no llegue a
mayores. Y también en la preparación y primeras etapas del viaje, que se
desarrollan con rapidez cumpliendo con precisión todas las previsiones. Hasta
llegar al reino de lo desconocido, allí donde la nieve y el frío desaparecen retando
toda lógica y una vegetación imposible se alza allá donde solo cabrían los
eternos hielos: “(…), después de haber deseado ardientemente contemplar
prodigios, temblaba mientras me acercaba a ellos” (p. 61).
Estos
prodigios se suceden de manera casi instantánea nada más alcanzar las lindes
norteñas, páginas en las que Derennes da lo mejor de sí desatando su
imaginación y anegando nuestras pupilas de maravillas sin fin. Pero pronto el
dirigible es atraído a tierra y el viaje encontrará una brusca interrupción.
Quedarán atrapados en una extraña región, un lugar donde la luz es uniforme y
no provoca sombras (nuestros héroes, como tantos personajes que han pactado con
el Diablo, carecen así de sombra). Allí tendrán el gran encuentro final, el
inaudito descubrimiento que por desgracia vendrá acompañado por la locura de
Ceintras. El pueblo del Polo se
convierte entonces en una novela de “tierra perdida” en la que nuestros dos
aventureros tendrán que desentrañar las costumbres de un extraño pueblo que
vive en pasillos subterráneos y que desconfía de los hombres. No es para menos,
pues Vénasque y Ceintras cada vez se llevan peor y su modo de proceder llena de
espanto y terror a unas criaturas cuyo aspecto es, a nuestros ojos, monstruoso.
Derennes
impregna de amargura y desesperanza el tramo final de su novela. Los humanos
solo llevamos el mal allá donde llegamos. Tantas maravillas solo sirven para
generar el deseo y la ambición de la posesión y el poder. Derennes no confía en
que el hombre sea capaz de buscar la paz y el entendimiento con una especie
inteligente distinta. Los toques de narrativa utópica devienen en pesadilla
egocéntrica y ciega. Y para rematar, en un giro final se nos recuerda que lo
que estamos leyendo es obra de uno de los protagonistas, el cual perfectamente
puede estar mintiéndonos con el objetivo de que sea él quien pase a la historia
como el héroe del viaje. Son quizás los aspectos más conseguidos en la novela,
de la que es obligado decir que no resulta tan brillante en el dibujo de los
dos protagonistas, sobre los que se aplica una mirada quizá demasiado fría, tan
lejana que nos distancia de sus errores y apaga un tanto la fuerza de sus
propuestas: pareciera que el hombre quizá no sea tan estúpido como estos dos
desatinados ejemplares cuando nada llama a la mínima esperanza en las palabras
de Derennes. También resulta algo decepcionante la deriva de la historia, que
acaba por abandonar el camino del prodigio para detenerse en las miserias de
las peleas sin fin de Vénasque y Ceintras, a los que confieso que en más de una
ocasión hubiera abofeteado con gusto de haberlos tenido delante. Bueno, si
hubiera podido, porque vaya dos locos con una pistola en sus manos… El relato
al fin se sume en la oscuridad y nos arrastra en su negrura sin apenas
capacidad de remisión. Las luces se apagan y el sabor de la aventura deviene
amargo. Y aquí, aunque como autor esté lejos de sus antecesores, es donde quizá
Derennes es más Poe y menos Verne, sin dejar nunca de ser ambos.
DERENNES,
Charles. El pueblo del Polo. Introducción y traducción de Javier Martín
Lalanda. Madrid: Anaya, 1994. 167 p. Última Thule; 13. ISBN 84-207-6267-9.