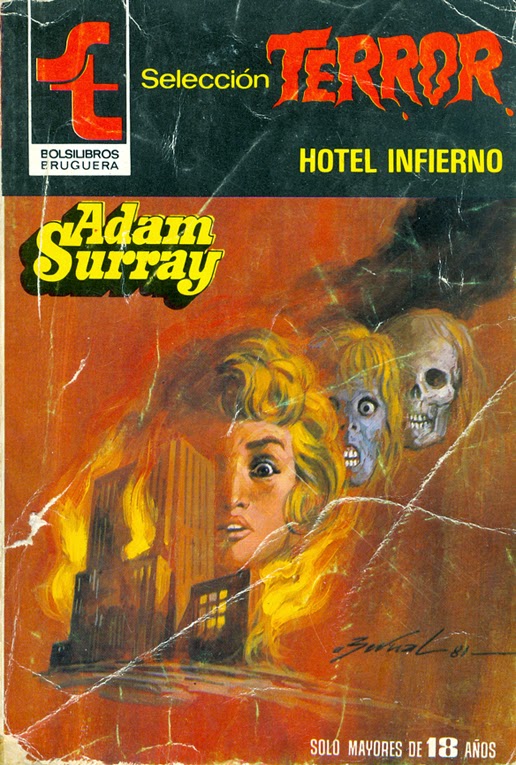La editorial Bruguera editó allá a mediados
de los años 70 varias antologías de cuentos fantásticos seleccionados por
Albert van Hageland, todas con una pinta estupenda y de las cuales sólo ahora he
podido leer una de ellas: Las mejores
historias diabólicas (1975). A pesar de este llamativo título, su contenido
no se ciñe de manera estricta a la temática prometida. Hageland opta por
considerar el Mal una derivación de la misma, o bien el término que resume la
acción y el deseo de las criaturas diabólicas en su conjunto, por lo cual
podemos afirmar que éste sería el nexo de unión real de los diversos relatos
que componen el libro. En cualquier caso, lo ecléctico de la selección y la
misma declaración de principios de Hageland en el prólogo, en el que anuncia
que su única pretensión es ofrecer unas cuantas horas de buena lectura, hacen
que importe poco que el tema elegido los englobe de mejor o más difusa forma.
En Introducción: la huella demoniaca,
el escritor belga realiza un diáfano, entretenido y no falto de humor recorrido
por la concepción, la existencia y el sentido del demonio. Desde las
civilizaciones y culturas antiguas, donde carecía de acepción peyorativa o
maligna, hasta las diversas religiones que lo han adoptado y reinterpretado a
su gusto, pasando también por la cultura popular, sobre todo la de tradición
oral, la literatura y el cine. Y aclara, además de lo expuesto antes, que no
pretende crear un corpus o una relación cronológica de relatos diabólicos, sino
tan sólo reunir un buen puñado de historias con el demonio de protagonista
estelar o bien de invitado especial, una “guest starring” de lujo. ¡Más que
suficiente para este morador de las tinieblas!
La antología se abre, cómo no, con una Carta sobre demonología y brujería, en
realidad un fragmento editado de la primera carta incluida en Letters on Demonology and Witchcraft
(1830) de Walter Scott, un ensayo dedicado a las apariciones espectrales de
todo tipo y no, como haría pensar su título, sólo a demonios y brujas, un poco
como el mismo Hageland estaba haciendo aquí. El gran Scott no duda en
considerar a estos entes y sus visitas como habituales en aquellos lugares
donde triunfa la superstición, o bien que no son sino fruto de ella. Pero va
más allá en su empeño en verdad cientificista y racional por explicar tales
fenómenos: no le tiembla el pulso al afirmar que se deben a enfermedades,
alteraciones de la consciencia y la imaginación cuando no del sentido de la
visión, de algún desarreglo de los órganos oculares. Scott, para dar fuerza a
sus opiniones, sazona su texto con múltiples historias de apariciones
consideradas reales a las cuales da una explicación racional, bien por sí mismo
o bien citando a reconocidos médicos o eruditos filósofos, y cuando no es así,
sin dejar por un instante de plantear que el hecho de que un fenómeno espectral
carezca de explicación no lo convierte en verídico, sino que estamos ante un caso
de desconocimiento de sus causas, un desarreglo mental o físico. El no creer en
el origen sobrenatural de las apariciones (no las niega: las explica ofreciendo
una razón naturalista de origen fisiológico) no impidió a Walter Scott escribir
algunos excelentes relatos de terror, distinguiendo a la perfección gusto y
emoción de pedestre credulidad y superstición. Se incluye además de su autoría El demonio tranquilo (The Fortunes of Martin Walbeck), un
cuento moral en el que un joven carbonero de los bosques de Hartz, en Alemania,
ve ascender su fortuna con la misma facilidad y rapidez con la que caerá
después. Sus tratos con un demonio local con forma de gigante no podían
terminar de otra manera. Un funesto designio para quien se ha dejado tentar por
el mal.
Del excelente escritor francés Claude
Seignolle se incluyen también dos relatos. El
milésimo cirio (Le millième cierge,
1965) se publicó en su libro Histoires
maléfiques. Partiendo de la historia ya típica de un enamorado arruinado,
humillado y despechado por una tan hermosa como despiadada mujer, el autor da
un bonito giro hacia la mitad del cuento embarcando a su más que desafortunado
protagonista en un encuentro con el Maligno y sus funestas consecuencias. No se
trata del consabido pacto entre un humano ambicioso y el diablo, sino de una
casualidad desastrosa que convertirá a nuestro héroe en su esclavo, o al menos
en esclavo de una acción que deberá repetir de continuo si no quiere morir:
encender una vela tras otra para que así no se apague nunca la llama, la cual
no sólo lo mantendrá con vida sino que le impedirá envejecer. Tiene tan mala
suerte este hombre que esto le sucede a mediana edad, no es ningún joven, y con
su espíritu ya derrotado por la vida. Su única ambición es ver cómo llega la
desgracia en su senectud a la joven que lo engañó. Un buen relato en el que la
tristeza y una mórbida melancolía se imponen a cualquier otro sentimiento. La posada del Larzac (L’auberge de Larzac, 1967) fue incluido
originalmente en la compilación Les chevaux
de la nuit et autres: récits cruels. Una espiral de crímenes espectrales se
suceden, y los criminales gozan de una base de operaciones en una abandonada
posada en una comarca vencida por la desolación. El fatalismo suele ser el
denominador común en las historias protagonizadas por el demonio o que cuentan
con apariciones de su satánica majestad. Aunque no se trata en esta ocasión de
estrictamente eso, sucede como si tal fuera. Y es que tanto da que se nos
aparezca el demonio como que de repente nos encontremos viviendo una existencia
de ultratumba en el mismo infierno: Seignolle puede con ello.
Aparte de la introducción, Hageland escribe
breves presentaciones de cada uno de los cuentos y sus autores. De El diablo Leeds (Cuento popular americano)
(The Jersey Devil, 1903), nos explica
que está “tomado de la obra de Charles M. Skinner American Myths and Legends (Mitos
y leyendas norteamericanos)” (p. 63). Justo al contrario que la carta de
Walter Scott, éste es un ejemplo del poder de la superstición. Se toma nota de
la existencia de este terrible monstruo nacido de una comadre y que durante
años se dedica a aterrorizar la comarca. Pareciera una noticia periodística en
su breve exposición de los hechos, dando como verdaderos todos los rumores e
historias contadas de padres a hijos, o bien un informe para conocer a este
diablo cuya descripción da origen a todo un puzzle de lo extraño: “(…) teniendo
la forma de un dragón, con cuerpo de serpiente, cabeza de caballo, pies de cerdo
y alas de murciélago.” (p. 63) Algo así como el Padre Transformer de los
demonios.
Un buen salto en el tiempo y nos encontramos
con el escritor belga Michaël Grayn en Como
un olor de azufre (Comme une odeur de
soufre, 1967), dejando claro que el infierno es ese lugar donde las cosas
que más te pueden gustar se tornan detestables. Entre burlón y terrible, Grayn
construye una buena broma macabra. Otro cuento suyo cierra la antología, La hija del diablo (L’enfant du diable, 1967), del que resulta muy chocante que se
hagan referencias a la profesión de psicólogo en una historia que se desarrolla
en el año 1532… Aunque su estilo es algo precipitado, incluye una descripción
de un aquelarre de brujas y demonios presidido por el mismo Diablo de verdad
excelente, infernal, consiguiendo un gran efecto de extrañeza y desazón
totalmente… sí, diabólicas.
“El relato que sigue forma parte de sus
recuerdos sobre el París antiguo, Contes
et facéties (Cuentos y fantasías)”
(p.73), presenta Hageland El castillo del
diablo (Le monstre vert – Le diable vert, légende parisienne,
1849) de Gérard de Nerval. Éste nos introduce con gran intensidad en las
catacumbas de la ciudad luz para ofrecernos una visión espectral cómica y
terrible a la vez: ¡el baile de las botellas!
El ojo
implacable
(The Hungry Eye, publicado por
primera vez en la revista Fantastic
en mayo de 1959) de Robert Bloch nos narra la increíble aventura de un hombre
que trabaja de humorista en un club (curiosa profesión para un relato de
terror) al que va a parar a sus manos un extraño meteorito. Un meteorito
asesino, nada menos, un ojo venido del espacio ávido de sensaciones fuertes,
aquéllas que sólo el crimen puede proporcionar. Los humanos serán tanto
víctimas como ejecutores a su servicio dando forma a sus anhelos de violencia.
Al parecer ha habido muchos de estos ejecutores desde el inicio de los tiempos:
¡así explica Bloch por qué a Jack el Destripador le dio por matar a golpe de
bisturí! En fin, ya veis que la cosa es delirante un rato. Llama la atención,
si ya parecía poco, la furibunda andanada que de paso lanza Bloch contra los
beatniks, la moda tontorrona del momento, y el alto contenido gore del relato.
Este horror ultra físico no termina de encajar bien del todo con la trama de
horror cósmico que lo envuelve, pero sin resultar un gran cuento sí que, desde
luego, es muy entretenido. Quizá incluso debido a la incongruente mezcolanza de
cosas tan distintas.
A continuación, la antología nos regala un
relato del magnífico Joseph Sheridan Le Fanu: Ultor de Lacy (Ultor de Lacy:
A Legend of Cappercullen, publicado en su origen por la Dublin University Magazine en diciembre
de 1861). Le Fanu nos presenta en forma literaria lo que él mismo había oído
narrar en su juventud en noches tormentosas junto a un acogedor fuego de leña.
Espectros y tradiciones irlandesas que se desarrollan en un semi abandonado
castillo donde las dos jóvenes hijas del señor venido a menos Ultor de Lacy
serán acosadas por fantasmas vengativos del pasado, siendo el más terrible el
que traerá la desgracia a la menor de ellas. Fatalismo no exento de un regusto
romántico y lúgubre, que si bien no trasciende por completo su origen gótico sí
que da muestras de cierto distanciamiento, eje de la obra de Le Fanu, de este
estilo literario gracias a las notas de humor que puntean la primera parte del
relato. El resto es desolación, y una maldición que se ceba sin piedad en la
más inocente de las criaturas.