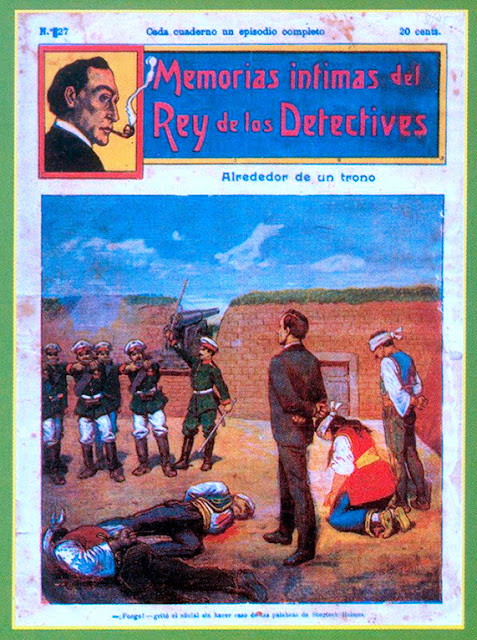Selección de relatos de la mítica revista Weird Tales dedicada al terror, la
ciencia ficción y la fantasía que nació en 1923 y subsistió hasta el año 1954.
En ella publicaron maestros hoy considerados como tales, no tanto como se
debiera, bien es cierto, pero sí más que en su época: H. P. Lovecraft, Frank
Belknap Long, Henry S. Whitehead, August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert E.
Howard, Seabury Quinn... Un plantel admirable que compartió páginas con otros
autores definitivamente olvidados, no siempre menores, o cuando menos capaces
en alguna ocasión de crear una historia que merece ser rescatada de la
oscuridad. Y justo esto es lo que se propone Francisco Arellano, autor de la
selección de relatos de este libro, en esta antología: recuperar alguna obra
valiosa de algún escritor ignoto, o bien dar luz a joyas perdidas de autores
que no han sido devorados por el tiempo.
No es el caso de Dagón (Dagon), el primer relato del
volumen, escrito por H. P. Lovecraft en 1917, aunque publicado en Weird
Tales en 1923. No podemos asignarle ninguna de las dos categorías
comentadas, pero realmente no podía faltar el mítico Lovecraft en una antología
de cuentos de la revista que lo vio nacer como autor. E igualmente nadie mejor
para abrir la selección que el solitario escritor de Providence, en su momento
solo tenido en cuenta por un puñado contado de admiradores. Dagón es un
relato modelo para adentrarse en la obra de Lovecraft y entenderla. Con un
desenlace imitado hasta la saciedad: todos los que amamos su obra más de una
vez hemos hecho la broma o hemos dado fin a un relato siguiendo este recurso,
el de una narración en primera persona que termina con la historia cercenada de
manera repentina ante la llegada del horror, de la bestia cósmica de turno que
no nos permitirá poner la palabra fin. Lovecraft es el maestro de la oscuridad.
En sus relatos siempre hay frialdad, todo es fétido, la atmósfera es pútrida e
irrespirable y los personajes se ahogan en la soledad y la desesperación. Hay
algo superior al hombre, pero algo que solo desea o busca nuestra destrucción.
Dagón no es el mejor
relato de Lovecraft ni de lejos: si bien la precipitación viene justificada por
la narración (el supuesto narrador escribe sabiendo que va a morir de un
momento a otro), la atmósfera tenebrosa no llega a pesar lo que uno desearía y
la sensación de angustia no es opresiva como sí llega a serlo en otras
narraciones suyas. Sin embargo, le tengo un especial cariño a este cuento. Fue
el cuarto que leí de Lovecraft (tras, y por este orden, El extraño, Aire
frío y El susurrador en la oscuridad: el primero, uno de mis
favoritos y a mi gusto uno de los más poéticos del autor; el segundo consigue
transmitir una sensación macabra muy poderosa; y el tercero, una de sus obras
maestras absolutas, terrorífico y brutal). Recuerdo el miedo que pasé leyendo Dagón
en mitad de una aburrida clase con el libro oculto entre las páginas de uno de
texto.
Weird Tales, marzo 1928. Portada de Curtis C. Senf.
El cerebro en el frasco (The Brain in the Jar, 1924), de Richard
F. Searight y Norman Elwood Hammerstrom, es un cuento de horror que basa su
efecto en la detallada descripción del cerebro de marras en el dichoso frasco,
a las sensaciones que lo embargan, ninguna agradable, al saberse sin cuerpo y
de la venganza que está llevando a cabo con fría determinación sobre quienes le
han reducido a semejante estado. No va más allá de esto, y está bien, pero la
idea podría haberse aprovechado un poquito más. La trama se agota enseguida y
deambula por los trillados caminos de lo predecible. La venganza carece de
emoción, no es sino una mera excusa para contar lo que en verdad interesa: la
descripción al detalle del cerebro en su prisión. Y como el estilo es de una
pobreza sorprendente, todo queda en nada.
El regalo del rajá (The Rajah’s Gift, 1925), de E. Hoffmann
Price, es un relato de ambientación oriental que basa en esto mismo su carácter
fantástico: en lo exótico e imposible de su localización. El autor reproduce de
manera brillante el estilo de los cuentos clásicos y su anécdota es bonita,
también cruel, y supone una lección sobre cómo algunos deseos son más poderosos
que la propia vida.
Con Despacho nocturno (The Night Wire, 1926), de H. F. Arnold,
un relato excelente, llega la verdadera sorpresa de la antología. Desde el
primer momento todo resulta genial: ya solo con la descripción de ese trabajo
nocturno que consiste en registrar las noticias que llegan por telégrafo, cómo
transmite el cansancio, la soledad, el silencio de esas horas durante las que
el resto del mundo duerme, el sonido monótono de las máquinas de telégrafos
resquebrajando ocasionalmente dicho silencio... El autor nos introduce de lleno
en lo irreal sin habernos contado nada fantástico, pura y perfecta
ambientación. Todo en este cuento ayuda a crear tensión, una atmósfera extraña
en la que con facilidad se instala el horror. Para cuando este se despliegue en
toda su intensidad y magnitud, nuestros sentidos estarán ya marcados por él. Y
nada podrá protegernos. Un magnífico cuento de terror. No es de extrañar que
fuera uno de los favoritos de Lovecraft de entre los publicados en la revista.
Si bien se trata de un relato
bastante torpe, hay que reconocer que Bajo la tienda de Amundsen (In Amundsen’s Tend, 1928), de John
Martin Leahy, mantiene cierta efectividad a pesar de esto. La inmensidad de los
hielos, la soledad y el silencio eternos resultan un escenario fabuloso para una
historia de terror. Así Lovecraft en su En las montañas de la locura: este
de Leahy, como el anterior, también figuraba entre sus predilectos de los
publicados en Weird Tales, según se nos indica en las notas sobre los
autores antologados. Los diálogos resultan forzadísimos y artificiales, pero la
narración sí llega a contagiar la angustia de un descubrimiento horrible en un
lugar inhóspito, un acoso infernal en un escenario cuya vastedad y vacío hacen
imposible la escapatoria, la salvación.
Una casa oculta en un bosque,
ancestrales creencias y ritos que perviven hoy en día, una siniestra
tradición... El octavo hombre verde (The
Eight Green Man, 1928), de G. G. Pendarves (nombre real: Gladys Gordon
Trenery), es un relato quizá no muy original, pero sí entretenido. Lo más interesante
es sin duda su ambientación rural, que refuerza la idea de lo perdido y lo
ancestral, la posibilidad de coexistencia entre lo idílico y el horror. Pero no
es un cuento que brille de manera especial. Y tampoco es que resulte muy
original La hiena (The Hyena, 1928),
de Robert E. Howard, pero este hace lo que mejor sabe: dotar de una fuerza
primitiva y arrolladora a su historia. Elemental, de emociones básicas, pero
contagiosas y salvajes. Se lee con gozosa satisfacción.
Edmond Hamilton es uno de esos
escritores que algunos seguidores de la ciencia ficción, en especial los
españoles, se avergüenzan de leer, o al menos de reconocerlo. Ya sabéis: Stanislaw Lem, J. G. Ballard,
Jonathan Lethem... Bueno, estos sí, pero cuando se trata de reconocer a
sus ancestros hay lectores desagradecidos con los autores que abrieron el
camino para que después llegaran estos genios. En fin, hasta tal punto llega la
vergüenza que incluso afirman que en realidad se trata de un escritor de
aventuras, con un escenario futurista, sí, pero de aventuras. Este género
también les debe abochornar, me imagino, o cuando menos disgustar, pues lo que
no les gusta lo lanzan para allá como una piedra a un charco. Lo triste es que
son estos seguidores los que después andan llorando por ahí que su género no es
reconocido ni por las universidades ni por la Real Academia de la Lengua
Española, ¡ay, qué pena más grande!, por lo que se lo pasan intentando
demostrar que vale, Hamilton es malo, pero Lem no. No entiendo esta necesidad
de solicitar la aprobación de estas eminencias chorliteras para disfrutar de lo
que a uno le gusta. Aunque sea malo. Y sí, también vale que el relato aquí
incluido de Hamilton, Colisión de soles (Crashing Suns, 1928), es un space-opera de lo más rancio, pero es
tan imaginativo, su concepto de la maravilla tan contagioso, su sentido de la
aventura (porque también, como debe ser) tan fantástico, que los evidentes
defectos no lastran el resultado. Cierto que tampoco lo elevan a cumbres
proustianas: esos personajes de una pieza, esas amenazas universales que el
héroe de turno apartará de un mamporro, esos extraterrestres tan malos y
desagradables, tan poco lemtianos... Sin embargo, si en tu espíritu aún queda
algo de la fascinación por leer sobre mundos maravillosos y viajes imposibles,
disfrutarás como un loco de este relato.

Weird Tales, enero 1930. Portada de Curtis C. Senf.
La maldición de los Phipps
(The Curse of the House of Phipps, 1930),
de Seabury Quinn, es una aventura del magnífico Jules de Grandin, investigador
de lo sobrenatural, y su ayudante el Dr. Trowbridge. Vale, la maldición de marras
es un poco más de lo mismo, una cansera ya que pa qué, la subtrama criminal da
un poquillo de risa y la solución y desenlace de la aventura se adivinan desde
la primera línea. Pero Quinn, el autor más exitoso en su momento de Weird
Tales, es un narrador seguro, nos mete en situación con una facilidad
asombrosa, engancha al lector de manera a veces confieso que difícil de
explicar y... bueno, lo diré, una aventura de Grandin es siempre un placer.
Igual menor en este caso, pero placer.
Para terminar con la presente
antología, Francisco Arellano ha seleccionado dos relatos de terror de dos
autores muy relacionados con nuestro adorado H. P. Lovecraft. El primero es El
horror de las colinas (The Horror
from the Hills, 1931), un cuento del autor del genial Los perros de
Tíndalos, Frank Belknap Long. Una lectura obligada, pues. Más aún si dicho
cuento puede encuadrarse dentro del ciclo de los mitos de Cthulhu. Belknap Long
pertenecía al círculo de amigos de Lovecraft, uno de los muchos con los que el
maestro mantenía profusa correspondencia, otro de aquellos a los que ayudaba
con sus consejos y correcciones y a los que incluso cedía ideas o páginas para
sus relatos. Así en este El horror de las colinas encontramos que las
páginas dedicadas a narrar el sueño de Roger Little, uno de los personajes, son
originales de Lovecraft. Según nos cuenta Arellano, Lovecraft le escribió un
par de cartas a Belknap Long a finales de 1927 y le propuso que las utilizara
para este cuento. Un cuento, por otra parte, que presenta unos diálogos
imposibles cargados de una cháchara pseudo-científica que provocan una espesa
somnolencia hasta en el lector más entregado, pero que a pesar de ello le
dejará ese agradable regustillo angustioso y horrible que acompaña a todos los
relatos de horror cósmico de los que Lovecraft fuera, sobra decirlo, el maestro
absoluto.
Clark Ashton Smith es sin duda
uno de los escritores más elegantes y sutiles del círculo de Lovecraft, como
bien demuestra La venus de Azombeii (The
Venus of Azombeii, 1931), un relato cargado de sensualidad, exotismo,
horror y belleza. Un ejemplo de cómo el estilo puede convertir en fascinante la
lectura de una historia algo banal.
En definitiva, pese a la
inevitable irregularidad de los cuentos antologados, el volumen resulta
perfecto para acercarnos a lo que verdaderamente hubo de ser abrir las páginas
de esta mítica revista y hundirse en sus fascinantes mundos.
WEIRD Tales (1923-1933).
Selección, introducción, traducción y notas de Francisco Arellano. Madrid: La
Biblioteca del Laberinto, 2006. 223 p. Delirio, ciencia-ficción; 9. ISBN
84-935407-0-6.