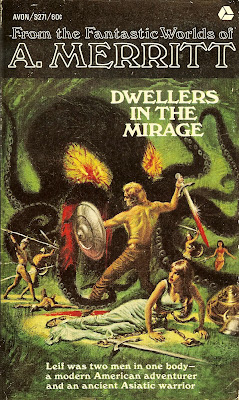Pues entramos ya en las aguas de la tercera y
última entrega de este comentario repasando los cuentos de William Hope Hodgson
recopilados en este volumen maravilloso y fundamental editado por Valdemar en
su colección Gótica.
El
regreso al hogar del Shamraken (1908) es un relato hermoso y emocionante en
el cual la tripulación del viejo barco Shamraken,
ancianos casi tan venerables como el propio navío, navegan hasta hallarse ante
lo que parecen las mismas puertas del Cielo. Envueltos por una extraña niebla
de color rosado, fascinante e irreal, avanzan a través de ella más felices de
encaminarse al Paraíso y reencontrarse con sus seres queridos fallecidos hace
mucho ya que atemorizados por el incomprensible fenómeno atmosférico. Pero la
realidad les golpeará con rudeza. Hasta en los momentos más eufóricos y
ensoñadores el puño de la desolación y la realidad aparece para borrarlo todo.
Hodgson no consiente un final del todo feliz. Aunque en ningún momento deja de
ser hermoso.
Y vamos ahora con un bloque de cuentos que
José María Nebreda ha agrupado bajo el título Cuentos de misterio en el mar. Este epígrafe deja bien claro lo que
a continuación nos vamos a encontrar. Estamos ya en la parte final del volumen
y hay que decir que entre los relatos que restan ya no encontraremos ninguna
obra maestra ni conmovedora del calibre que hasta ahora nos ha sido dado
disfrutar. Pero esto no significa que no tengamos por delante unas cuantas
horas de verdadero goce hodgsoniano. El libro se acaba y un sentimiento de
pérdida horrible empieza a embargarme. Siempre puede uno volver a releerlos,
claro, pero esta es la primera vez en que uno puede hacerlo así, de seguido, y
al llegar al final sentimos que algo maravilloso está llegando a su fin. Leí
estos últimos cuentos con un inevitable sentimiento de nostalgia.
En El
salvaje hombre de mar (1918) Hodgson nos revela una historia de brutalidad,
crimen y superstición entre la marinería de un barco. Pero también la historia
de la amistad entre un experimentado y sabio marino y un joven e inexperto
grumete. Por desgracia se impondrá la bestialidad que no comprende ni acepta lo
que es de verdad humano. Como he comentado, con este se inicia la parte
dedicada a cuentos en el mar pero con tramas realistas. Alejado del fantástico
Hodgson quizá no resulta tan genial, aunque sí siempre entretenido y
emocionante.
Lingotes (1911) es un claro
ejemplo de esto: un excelente relato de fantasmas que acaba convertido en una
historia de misterio y robo increíble. Aunque la magnífica atmósfera espectral
que Hodgson construye con una facilidad magistral se diluye al final, el tono
desenfadado que tiene desde el principio lo hace simpático y siempre muy
entretenido, conjuntando a la perfección terror, emoción, misterio, aventura y
cierto sentido del humor muy amable.
Piadoso
rescate
(1925) es un relato de aventuras en el que se nos narra el rescate de unos
jóvenes condenados a muerte. Es entretenido, aunque sin la pulsión de los
mejores cuentos de Hodgson. Late a un ritmo más prudente y menos original, si
bien los toques de violencia y crueldad no dejan de estar presentes: el peor
enemigo del hombre no siempre son criaturas surgidas del abismo, sino a veces
el propio hombre. Resultan curiosos los errores de localización de Hodgson.
Quizá el trato con la realidad le hiciera temblar el pulso. Y también la guerra
y sus horrores como antesala funesta del que sería su propio final.
 Escrito con el estilo de un artículo
periodístico, Los fantasmas del Glen Doon
(1911) asemeja un informe de un hecho en apariencia sobrenatural, pero carece
de la intensidad de las mejores obras de Hodgson. Pareciera que cuando la
angustia y el horror no son los sentimientos dominantes su estilo se aplacara y
se volviera convencional. No deja de resultar curioso cómo en el fondo nos está
narrando la típica historia de una mansión encantada por fantasmas de personas
que murieron de forma trágica allí, salvo que la mansión es el cascarón
abandonado de un barco y los muertos son marineros ahogados. Un joven ricachón
se apuesta a que pasará la noche en su interior y desvelará que las habladurías
sobre el barco encantado no son más que eso, cháchara banal. En mala hora se le
ocurrió pensar así, si bien lo irónico es que tampoco andaba muy descaminado en
sus suposiciones. Un relato vencido por lo convencional de su tratamiento pero
que en manos de Hodgson deviene un entretenimiento más que digno.
Escrito con el estilo de un artículo
periodístico, Los fantasmas del Glen Doon
(1911) asemeja un informe de un hecho en apariencia sobrenatural, pero carece
de la intensidad de las mejores obras de Hodgson. Pareciera que cuando la
angustia y el horror no son los sentimientos dominantes su estilo se aplacara y
se volviera convencional. No deja de resultar curioso cómo en el fondo nos está
narrando la típica historia de una mansión encantada por fantasmas de personas
que murieron de forma trágica allí, salvo que la mansión es el cascarón
abandonado de un barco y los muertos son marineros ahogados. Un joven ricachón
se apuesta a que pasará la noche en su interior y desvelará que las habladurías
sobre el barco encantado no son más que eso, cháchara banal. En mala hora se le
ocurrió pensar así, si bien lo irónico es que tampoco andaba muy descaminado en
sus suposiciones. Un relato vencido por lo convencional de su tratamiento pero
que en manos de Hodgson deviene un entretenimiento más que digno.
La leyenda de una isla en la cual los piratas
ocultaban sus fortunas alimentadas por la rapiña y el robo es el eje central de
La isla de las tibias cruzadas
(1913). Es un relato de aventuras que no brilla como sí lo hacen las historias
de horror de su autor, pero resulta de nuevo muy entretenido. La descripción de
la isla, con su fondeadero oculto, y la locura del marinero que ansía para sí
todas las riquezas escondidas quizá sean los puntos más interesantes de este,
en definitiva, buen cuento.
Los
tiburones del St. Elmo (primera publicación: 1988) es un relato que se
desenvuelve entre lo cruel y lo macabro, y que nos regala la inolvidable imagen
de un pequeño barco mixto (a vapor y vela) rodeado por millones de tiburones.
El barco se halla varado en calma chicha, claro está, y la historia ofrece una
explicación no sobrenatural pero impactante. A mi gusto, quizá sea el mejor
relato de este último tramo del libro. Y el título original, Cincuenta chinos muertos en fila,
resulta mucho más extraño y sugerente. Lástima de corrección política que en su
primera publicación, 1988, llevara a no mantenerlo. Contado por el viejo
capitán Drag al narrador, el relato enseguida toma la voz del primero con la
fuerza de una historia verídica narrada por un viejo lobo de mar. Una aventura
de juventud que pervive indeleble en su recuerdo. Y que tras leerlo pervivirá
en el nuestro.
Ya en la parte final del volumen se nos
ofrecen pequeños relatos de Hodgson inspirados en historias reales, o bien que
podrían haberlo sido, agrupadas bajo el epígrafe Hombres de aguas profundas. Un realismo que trasluce todo el amor
que, a pesar de sus no siempre buenas experiencias como marino, Hodgson sentía
por el mar y los hombres que dedicaban sus vidas a él. Así el primero de ellos,
En el puente (1912). Cuando el
Titanic sufre el que quizá sea el naufragio más famoso de la historia, la culpa
recayó, como bien sabemos, sobre el capitán y la tripulación. Hodgson nos hace
compartir los tensos momentos en los que un gran barco esquiva gigantescos
icebergs en lo más profundo de la noche. Aquí no hay trágico final, solo
comprensión y respeto por un trabajo duro y difícil que cuando sale bien nadie
reconoce, pero en el cual si se comete un error nadie lo olvidará.
El apasionante rescate de los pasajeros de un
barco en llamas en mitad de una tormenta ocupa las breves páginas de El hecho real: «S.O.S.» (1917). Épica y
emoción se conjugan en una historia tan breve como intensa. La crueldad del
mar, más terrible por carecer de sentido y finalidad, enfrentada al valor y la
esperanza de los hombres. El lanzamiento
de la corredera (primera publicación: 1988) incide sobre un tema que ya
hemos visto en otros de sus relatos: un segundo oficial cruel sufre la venganza
de los grumetes del barco. Estos pretenden gastarle una broma con la
aquiescencia de toda la tripulación, sabedora esta de su mal carácter y su peor
hacer como segundo de a bordo. Pero la broma resultará demasiado pesada. Deja
bien claro qué cosas eran aquellas que a Hodgson no le gustaban de la vida
marinera. Solo un par de páginas, en Por
sotavento (1919), le bastan a Hodgson pata transmitir toda la furia y la
violencia de una tempestad. Y la lucha titánica y ciega de la tripulación de un
barco por mantenerlo a flote en ese infierno de agua. Y menos espacio todavía
(página y media) necesita, en Hombres de
mar (primera publicación: 1996), para narrar la muerte de un marinero
intentando atrapar desde la verga los jirones de una vela destrozada por la
tormenta.
Y con toda la tristeza del mundo llegamos al
final. Pocas cosas nos quedan por comentar. El libro se abre con una selección
de poemas de Hodgson, de los cuales destacaríamos por su fiereza y extrema
belleza en lo terrible el que sirve para dar título a la selección de cuentos: Los mares grises sueñan con mi muerte.
Se incluyen además: Los pasos de la
muerte, El salmo de los infiernos,
Tormenta, La llamada del mar, Canción
del barco y La voz de alguien que
grita en la inmensidad. Y cuenta con ilustraciones de Raymond Massey,
George Grie (portada), Gunther T. Schulz, Stephen Fabian, Ned Dameron y el
excepcional Philippe Druillet.
Como no puedo creer que haya terminado,
repaso los dos libros de relatos que tengo en mi biblioteca editados con
anterioridad por la editorial Valdemar recopilando algunos de los cuentos de
Hodgson. Los de La nave abandonada y
otros relatos de horror en el mar están en su totalidad recogidos en Los mares grises sueñan con mi muerte.
Si lo traigo al final aquí es por su fantástica ilustración de cubierta, una
obra de Ivan Aivazouskij (1817-1900). Sin embargo, Un horror tropical y otros relatos sí que incluye un par de cuentos
que, al no estar ambientados en el mar, no se recogen en aquella. Son los que
comento a continuación.
Eloi,
Eloi, lama sabachthani (¡Señor!, ¡Señor!
¿Por qué me has abandonado?, también publicado bajo el título El explosivo Baumoff, 1919) es un
sensacional relato que basándose en unas delirantes teorías de la luz, el éter
y la materia para explicar el misterio del oscurecimiento de la cruz de Cristo,
consigue que las olvidemos contagiados por la angustiosa sensación de horror in
crescendo que transmite. Protagonizado por fanáticos religiosos y un científico
dispuesto a demostrar la verdad absoluta de Cristo y sus milagros, por fuerza
nos ha de atrapar. Este científico, Baumoff, aplicará sobre sí mismo sus
teorías experimentando un efecto que explicaría de manera científica este
milagro de Cristo sin perder un ápice de su condición extra terrena. Pero el
experimento, como está mandado, va demasiado lejos. Baumoff debe emular la
pasión y el dolor de Cristo para poder provocar esas mismas emociones que este
sintió. Lo que jamás esperaría nadie es que la emulación llegaría tan lejos. Y
menos aún su sorprendente y sobrecogedor desenlace. Su temática desquiciada, su
atmósfera agobiante, los colores y la niebla como síntomas del mal (igual que
en sus relatos de horror en el mar) y su condición herética conforman un relato
fabuloso. Las notas pulp que incluye, el científico que experimenta consigo
mismo y cuyos descubrimientos pueden ser un arma de guerra, así como el
ambiente de espionaje (el relato se desarrolla en Berlín), lo engrandecen aún
más. Su magnífica gradación de la tensión y la demoledora y terrible conclusión
son perfectas. Un relato excelente por muy lejos del mar que se desarrolle.
Una vaga sombra fantástica se cierne sobre El terror del tanque de agua (1907). Su
desarrollo de misterio policial con crímenes de por medio podría haber dado
lugar a una historia del personaje creado por Hodgson, Carnacki, el
investigador de lo sobrenatural. Escrito tres años antes del primer relato protagonizado
por este, quizá estemos ante el antecedente del mismo, aquí un doctor llamado
Tointon.
Y ahora sí hemos llegado de manera definitiva
al final. Solo he deseado compartir lo que sentí leyendo estos maravillosos
relatos, y si alguien que no conocía la obra de Hodgson siente ahora el deseo
de leerlo, o si quien lo conoce bien desea releerlo animado por este extenso
comentario, se dará por cumplido mi objetivo, pues no es otro. Compartir lo que
uno ama y que otros también lo amen con la misma pasión. Todo lo demás no
merece la pena.
HODGSON, William Hope. Los mares grises
sueñan con mi muerte: cuentos completos de terror en el mar. Edición de José
María Nebreda; traducción de José María Nebreda y Esperanza Castro;
ilustraciones de George Grie, Raymond Massey, Gunther T. Schulz, Philippe
Druillet, Stephen Fabian y Ned Dameron. Madrid: Valdemar, 2010. 771 p. Gótica;
82. ISBN 978-84-7702-680-8.
HODGSON, William Hope. La nave abandonada y
otros relatos de horror en el mar. Traducción de Esperanza Castro. Madrid:
Valdemar, 1997. 214 p. El Club Diógenes; 67. ISBN 84-7702-188-0.
HODGSON, William Hope. Un horror tropical y
otros relatos. Traducción e introducción de José María Nebreda. Madrid:
Valdemar, 1999. 197 p. El Club Diógenes; 118. ISBN 84-7702-268-2.